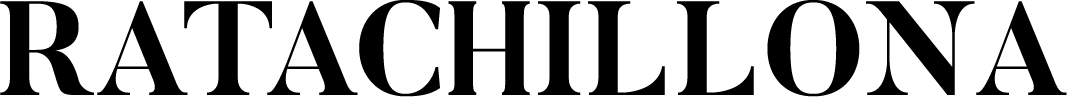Buenas, me llamo José Ramón, tengo 53 años y estoy hasta las narices de todo.
El domingo pasado estaba en casa (siempre estoy en casa cuando no estoy en la asquerosa oficina) pensando que al terminarme el cigarrillo me iba a poner a hacer cosas ‘productivas’. Intentaba animarme pensando en qué feliz iba a estar yo en una casa reluciente y el gusto que iba a sentir al abrir la nevera y encontrármela sin tápers con sobras llenas de moho, briks de tomate frito antediluvianos a los que sólo les queda un culín y demás porquerías que almaceno en ese armarito cochambroso y frío.
Ahí estaba yo, sentado en el sofá delante de un cenicero rebosante de colillas, pero llevaba un buen rato meándome así que gruñí en voz alta mientras me despegaba del asiento para ir al baño y prometiéndome para mis adentros que luego me pondría a limpiar.
Yendo por el pasillo miré de reojo a la cocina intentando evitar el contacto visual directo con la nevera de mis tormentos y vi algo. Al principio me pareció que había alguien y una ola de calor sudoroso recorrió mi cuerpo de pies a cabeza. Me paré en seco por instinto y al enfocar vi que no, que se trataba de una silla negra de plástico de esas plegables. Algo de lo más inocente si no fuera porque yo no he tenido una silla de esas en mi puñetera vida.
Una sensación de angustia se apoderó enseguida de mí y mi estómago decidió olvidarse de las leyes de la gravedad y flotar entre mis vísceras. Esa silla, negra como el alma del demonio, desprendía un mal rollo brutal. Estaba en medio de la sala, orientada hacia el pasillo como si me estuviera mirando, sorprendida, como yo, de que hubiera alguien más en la casa.
Si esto fuera una peli y yo hubiera sido el lerdo del Padre Karras habría mantenido la calma y estudiado la situación, sin embargo, el pánico me invadió. La silla desprendía un halo de seguridad e intencionalidad que no he desplegado yo desde que con 6 años en el colegio le planté un beso a traición a mi compañera de pupitre (y al que ella respondió dándome un cabezazo en toda la nariz que sangró intermitentemente durante toda la mañana con el correspondiente descojone por parte de la clase entera). Los pensamientos se agolpaban en mi cráneo y rebotaban unos con otros, ¿cómo coño había llegado esa silla a mi casa (¡me está mirando fijamente!)?, ¿quién sería tan cabrón de hacerme una inocentada así (¡si yo no tengo amigos!)? ¿quién más tiene llave de mi casa (¡la única copia está puesta por dentro, como siempre!)?.
A todo esto y mientras estaba aún totalmente paralizado en el pasillo, vi que la silla se movió; os lo juro por mi madre que está bajo metro y medio de tierra en el cementerio de San Andreu. Cuando pude enfocar la vista, la silla no se había desplazado de su sitio pero yo la acababa de ver estirarse hacia mi como si de repente hubiera dejado de ser sólida y se me abalanzara como una viscosidad siniestra y aterradora.
Actué por instinto y arremetí como un miura. No soy un tipo atlético, pero los cachopos del bar de debajo de la oficina me han conferido una envergadura nada desdeñable y, joder, la puta silla esa no iba a poder conmigo sin que yo me revolviera por el camino.
Me tiré hacia ella y con las dos manos la agarré por las patas. Apliqué toda mi fuerza para levantarla porque por alguna razón me pareció que iba a pesar mil toneladas. Como es normal, la silla pesaba apenas unos gramos, definitivamente menos que los costillares que me meto entre pecho y espalda en El Cañete, y con todo ese impulso empotré la silla en el techo reventando el plafón que entonces estalló en miles de chispas difuminadas por el polvo levantado por una lluvia de pladur desmenuzado. La escena fue épica, digna de aparecer en Apocalypse Now, y ahí me envalentoné. Con la malvada silla aún en ristre, di dos zancadas hasta el ventanuco de la cocina que da a un patio de vecinos y lancé la silla con todas mis fuerzas.
Afortunadamente, la ventana estaba abierta, (en Barcelona en mayo, y especialmente en el barrio de San Antoni, si no ventilas la casa te arriesgas a morir como un camello con fiebre) y la silla pasó sin problema por el hueco volando varios metros más allá.
Un último escalofrío me recorrió entero al ver a la silla retorcerse en el aire hasta caer en un patio lejano, perfectamente tiesa y en pie como lo hubiera hecho un gato.
Ahí me volví loco, en calzoncillos y chanclas como estaba, me fui de casa sin mirar atrás.
Y ahora, aquí ando, he conseguido un banco a la sombra al lado del mercado, me he tenido que echar una carrera con una vieja para conseguirlo, pero mis pintas y mis ojos desencajados creo que la han amilanado y he logrado ganar por dos cuerpos a la pájara esa. Mirar a la gente paseando me tranquiliza, pero no sé cuándo me sentiré preparado para volver a esa casa. Tal vez apure por aquí un rato hasta que consiga que el corazón deje de intentar reventarme el pecho. Lo que sí sé es que no me voy a acercar a la cocina en una temporada y que a la nevera y a su mugre le pueden dar por el culo que yo no me acerco ahí. La silla voló, afortunadamente, lejos. Que Dios ampare a los que se la encuentren ahora.