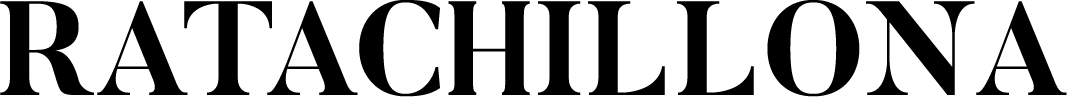La teniente se despierta a las 04:52. La oigo miccionando en el aseo, y lanzando un “¡Joder!”. Inmediatamente, me pongo en guardia, preparada para saltar del catre. Debo esperar a sus órdenes, porque si me levanto antes de la hora prescrita, podría provocar su ira. Si me levanto más tarde, igualmente causaría represalias. Y si lo hago a la hora que ella haya pensado, podría haber una reacción nefasta.
A las 04:56 se abre la puerta bruscamente y la teniente susurra a gritos “Compresas. Ya no tengo. Dame de las tuyas”. Me levanto como un rayo y le tiendo las compresas que saco de mi cajón. “Estas son una mierda.” No respondo, espero en posición de firmes las siguientes órdenes. “¡¡¡Vuelve a la cama!!!”, grita la teniente. “¡No son horas de estar despierta!”. Obedezco.
05:32: El hambre me hace recorrer el pasillo del barracón, en busca de algo que llevarme a la boca y un sucedáneo de café de una conocida marca que no debo mencionar, pero que empieza por Nesc y acaba por Afé. Voy de puntillas, extremando el sigilo, pues no sé si la teniente ya se ha incorporado a la rutina matinal. Al llegar a la cantina, me sobresalto al ver una figura en la semioscuridad que aún reina.
Es la teniente, sosteniendo un café con leche (con nata por encima, una visión que me daría náuseas, si me atreviera). Me cuadro y saludo: “Buenos días, mi teniente”. No hay respuesta. La inquietud empieza a crecer dentro de mí, lo noto porque el pulso se me acelera y mi respiración se acorta. El hambre también hace estragos en mi estómago, como si alguien lo rascara por dentro con un tenedor. Sin embargo, no me atrevo a moverme.
05:36: La teniente sigue mirándome en silencio. Sé que estoy metida en un problema, y me encantaría saber qué pude haber hecho en los tres cuartos de hora que he pasado durmiendo, para provocar ese desdén. ¡Qué demonios, pienso, ese pan duro de hace dos días bien merece ser valiente! Me sirvo el agua de calcetín y cojo un pico de pan solo. (La teniente suele esconder el jamón bueno para su propio uso y disfrute. Ella lo llama “administrar los recursos”).
05:39: “¿No piensas decir nada?”. Cuando mi respiración se detiene, temo que se atasque el pan en el gaznate. Miro a la teniente con sumisión total, inspirándome en Mortadelo cuando se disfraza de gusano. “¿A qué se refiere, mi teniente?”, murmuro con voz temblorosa.
La teniente señala con los ojos al fregadero, donde se acumulan algunos platos sucios. “¡Ha sido la cabo primero, mi teniente!” Ya no voy a callar más para defender a una compañera egoísta. En incontables ocasiones me he hecho cargo de tareas que le corresponden a ella. Días atrás, por ejemplo, le tuve que hacer la pedicura y pintarle las uñas de los pies con un paisaje japonés.
Esta vez, confío en que me libraré del castigo, puesto que lo que he dicho es verdad.
“Ah, sí?”, pregunta la teniente, con una mueca parecida a una sonrisa. “¡Así es, mi teniente!”, corroboro, aliviada. Habrá algo de justicia, al fin. “Vaya, vaya. Muy bien”, prosigue. Espero en silencio a que llame a la cabo y le comunique su castigo.
05:41: “Además de lavar los platos, limpiarás toda la cocina y te quedarás aquí todo el fin de semana, haciendo los baños con un palito de las orejas. Es el castigo para las chivatas.”
Me muerdo la lengua. Ojalá poder recordarle las veces que la cabo primero se chivó de mí y recibió una felicitación. (De hecho, ascendió a cabo primero denunciando que una noche no me pasé el hilo dental.) Pero no lo hago, porque sólo empeoraría mi situación.
12:45: Por fin he acabado con la cocina, para ensuciarla de nuevo inmediatamente preparando la comida. Es jueves y a la teniente le gusta comer paella, como manda la tradición. Ya que no he desayunado aún, espero poder comer.
14:00: “Mamá”, llamo. “Ya está la paella”. Mi hermana y ella acuden a la mesa con desgana.