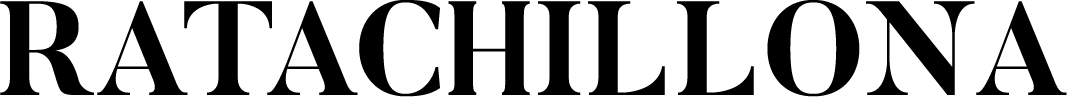La noche canicular barcelonesa siempre complica las cosas. Una no es más que un pollo a l’ast —versión catalana de pollo asado— dando vueltas y vueltas en un mar de sudor grasiento. “Se puede abrir la ventana, y refresca”, dice algún idealista. No faltan los fanáticos del ventilador de techo, o los que, simplemente, son lo suficientemente estultos para afirmar que “no es necesario el aire acondicionado”.
A todos ellos los suelo imaginar encerrados una semana en mi “baño” (lo entrecomillo porque es demasiado pretencioso el título) de un escaso metro cuadrado, construido con los peores materiales que hace cincuenta años se podían encontrar, donde la humedad sube hasta casi exterminar cualquier forma de vida. Bueno, si esta forma de vida tiene forma de insecto rojo el cuento se aplica al revés: ese lavabo es su Bali, me imagino a las cuquis haciéndose selfies con la leyenda “Aquí, sufriendo”.
En fin, la noche acaba. Buscas formas de afrontar que es el momento de más altas temperaturas y se te antoja que todo dios está de vacaciones y tú debes trabajar en un mini-despacho sin aire acondicionado, claro. El ventilador de última generación, una especie de turbina de avión, no logrará que no se te pegue la espalda a la silla por el sudor.
Antes de eso, un desayuno de campeonas quizás enderece el día, que promete ser muy largo. “Cuidado con el ruido”, te dices. El patio de vecinos ha sido escenario de turbias peleas a gritos, con la vecina del bajo exigiendo, paradójicamente en un chorro de voz propio de una soprano, que “se calle de una puta vez la del segundo, hija de puta, que hace mucho ruido”. Cierro las ventanas y sudo profusamente esperando el café. Eso no me pone de buenas.
Iré al balcón a tomarlo, me digo. Ese será mi momento de tranquilidad, de aire fresco matutino, y recuperaré fuerzas tras pasar la noche cocinándome. A punto de dar la última zancada que me acerque a ese momento zen, un ruido ensordecedor que proviene de las entrañas de la tierra y penetra en mis desprevenidos tímpanos me sobresalta, y me tiro parte del café caliente en la piel de los muslos.
Obras.
La calle entera cubierta de maquinaria propia de Star Wars. La levantarán toda, un año más. Un verano más. Vivir en el barrio gentrificado donde todo el mundo quiere estar, y caminar con un vaso de Starbucks por la calle mientras se graban poniendo morritos tiene esto: esos pijos no están en pleno agosto, y por tanto no sufrirán el ruido insoportable de estas obras. Los que sí estamos aquí, tenemos vetada la ventana hasta que el infierno termine.
Mi ánimo está muy bajo, en las últimas. Voy a entrar en la aplicación del banco, no para buscar consuelo ahí, obviamente. Sólo para comprobar que todo está en la desastrosa situación que tengo controlada, que no hay nada sorpresivo y que puedo continuar un día que puntúa – 100 en Tripadvisor. Abro distraídamente y ahí está, un cargo que no esperaba. Con la respiración entrecortada, investigo. Sudo más. “Habla con tu gestor”, dice, socarrona, la puta aplicación. Sí, sí. Hablo, claro que hablo.
“Este trimestre no has ganado suficiente, entonces te cobramos una comisión, y también en la tarjeta.” ¿Me castigáis por no ganar suficiente? La aplicación del banco se ha convertido en mi madre. Me maltrata por fallar, por no cumplir la expectativa.
Cinco pisos y una excavadora me acogerán.